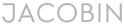Cada invierno, Delhi se ahoga en su propio aliento. El sol se atenúa tras un grueso muro gris; el horizonte se difumina; el aire «sabe» a cultivos quemados y diésel. La gente hace bromas sobre la “temporada de smog”, como si la asfixia colectiva a cámara lenta fuera tan natural como el monzón. Quienes pueden, se van. El resto de los habitantes de Delhi —millones de trabajadores migrantes, limpiadores, constructores, conductores, aquellos que mantienen viva la ciudad— se consumen asfixiados en una lenta rendición.
Durante décadas, la India ha encontrado una manera de sobrevivir a la catástrofe: las élites económicas se quedan al margen. Cuando la atención médica falla, ellos se construyen sus propios hospitales; cuando el agua se vuelve turbia, instalan filtros en casa y redes privadas de tuberías. Cada verano abrasador, Delhi se vuelve un archipiélago de fortalezas con aire acondicionado, cada una de ellas una pequeña póliza de seguro contra el fracaso colectivo. La salud se compra, la educación se corporativiza, el agua llega en botellas, la seguridad solo se garantiza con seguridad privada. La capital se reconstruye como un mosaico de refugios: centros comerciales que vibran sobre drenajes de mugre estancada, colonias cerradas con ascensores separados según la jerarquía social, al estilo de la era del apartheid, que lucen junto a los barrios pobres que son quienes les prestan servicio.
Vivimos creando espacios seguros a costa del bien común: cada familia, cada fortuna, crea una isla habitable en un mar que se derrumba. Una lógica de segregación, de pureza y contaminación, que proviene de las estructuras sociales más antiguas subcontinente, donde el viejo tabú de la casta perpetuo se reinventa con las nuevas tecnologías.
Pero el aire se niega a obedecer. Se filtra a través de las torres de vidrio, sobre los muros de los complejos, hasta cada pulmón. El aire de la ciudad es ahora quince veces más contaminante que lo que indica como límite de seguridad la Organización Mundial de la Salud, suficiente como para restar un promedio de ocho años a la vida. En 2023, el aire contaminado se vinculó a casi una de cada ocho muertes en la capital, no en forma de ráfagas dramáticas, sino en la lenta devastación de accidentes cerebrovasculares, enfermedades cardíacas, fallos pulmonares y nacimientos de bebés con bajo peso. El aire es el último bien público que no se puede comprar, embotellar ni encerrar, y envenena a cada niño que juega en un campo, sea rico o pobre. Aun así, ¿por qué todo sigue igual?
El gobierno ha respondido con el teatro habitual. El de la Unión culpa a los agricultores de Punjab; el de la ciudad de Delhi, a su predecesor. Una investigación realizada este mes reveló que recorrían la ciudad con aspersores de agua, no para aliviar el smog, sino para pulverizar los sensores en las estaciones de monitoreo de contaminación y así reducir el Índice de Calidad del Aire (AQI) al registrar los datos. De esta manera, limpian los datos, no el aire.
La titular del gobierno de Delhi afirmó que había ido la orilla del infame río Yamuna durante el Chhath Puja y había sumergido los pies en un estanque que parecía apacible. No obstante, unas fotografías posteriores mostraron que se trataba de un «ghat» falso: un recinto artificial lleno de agua filtrada, aislado del río contaminado que el Comité de Control de Contaminación de Delhi había declarado “no apto ni siquiera para bañarse”.
Esta puesta en escena no es nueva. Durante el verano de 2021, cuando el Ganges se convirtió en una tumba, The New York Times sugirió que el total de muertes por la pandemia en la India podría superar los 1,6 millones, 14 veces más que la cifra oficial. Pero el gobierno se negó de forma rotunda a publicar los datos detallados, y cuando los investigadores y los periodistas comenzaron a analizar el Sistema Nacional de Información para la Gestión de la Saludpara estudiar la mortalidad excedente, retiraron de internet todos los datos de forma discreta, señaló la periodista de datos Rukmini. A Twitter (ahora X) se le ordenó eliminar todas las publicaciones que criticaban la gestión gubernamental de la crisis, entre ellas fotografías de cremaciones, solicitudes de camas hospitalarias e informes sobre la escasez de oxígeno. La India no podía respirar, y ahora tampoco podía hablar.
La ausencia total de gobierno y de cualquier expectativa de rendición de cuentas, es lo que define hoy la respuesta de la ciudad de Delhi frente a la contaminación. La ciudad crece hacia arriba y hacia afuera, sin fin, pero nunca de manera conjunta. Se reemplaza la política por la culpa; la gobernanza, por el espectáculo.
La ciudad de Delhi, a punto de estallar con casi 30 millones de habitantes, difícilmente es el hogar de ninguno de ellos. En los últimos cinco años, los precios de la vivienda en Delhi y su área metropolitana (NCR) han subido más del 80%, mientras que los ingresos se han quedado estancados. Según cualquier estándar de vida digna, el salario mínimo mensual de un trabajador, de 18,456 rupias, está muy por debajo de lo necesario para cubrir una dieta saludable, una vivienda segura y los gastos de subsistencia. Este verano, cuando las temperaturas superaron los 50 °C, amenazando los límites científicos de la supervivencia humana, decenas de trabajadores al aire libre se murieron por insolación, mientras las aplicaciones de última generación apretaban las tuercas a los más pobres: los repartidores que pedaleaban en un horno para llevar agua y comida a hogares climatizados.
Esos fueron los objetivos de la muy alabada campaña de “limpieza” de la ministra, que se puso en marcha con firmeza semanas después de asumir el cargo: buldóceres y equipos municipales despejaron a los vendedores ambulantes, a los puestos de comida callejera y a los vendedores informales con el pretexto del “acicalamiento” de la ciudad. Una erradicación total de los pobres, los mismos, a quienes, hace dos años, cercaron con enormes vallas publicitarias con el fin de ocultarlos a los ojos de los delegados del G20. Ese fin de semana, mientras el aire se espesaba hasta niveles “nocivos”, padres y activistas se reunieron en la India Gate para exigir el derecho de sus hijos a respirar; fueron rápidamente detenidos por la policía por reunirse sin permiso.
Y, sin embargo, el aire, a pesar de su veneno, sigue siendo obstinadamente democrático. Se desplaza de igual forma por el Delhi de Lutyens y el de los bastis, por el parlamento y las aceras. Es el único insurgente que queda en la ciudad, el último indicio de que la naturaleza no se negocia.
Pero una población que durante tanto tiempo ha estado despojada de todo sentido común, difícilmente podía reunir lo necesario para luchar por él. En Brasil, un ligero incremento del tiquete del autobús en 2013 desencadenó un movimiento nacional contra la desigualdad y el abandono urbano, al obligar a las ciudades a afrontar cuestiones sobre el transporte público, la vivienda y los derechos. En Chile, un aumento de 30 pesos en el la tarifa del metro de Santiago en 2019 provocó el Estallido Social: una revuelta que comenzó en las estaciones y se trasladó a las calles. Exigían una nueva constitución para desmontar décadas de privatización, desde las pensiones hasta el agua. Ambos movimientos comenzaron con el derecho a moverse y acabaron en luchas por el derecho a vivir.
Para exigir responsabilidades al gobierno por nuestra ciudad, primero debemos concebirla como algo que nos pertenece. Una idea que ha sido desmontada sigilosamente, diluida en silencio, mientras una clase media despolitizada y una clase trabajadora reprimida forjan de forma conjunta lo que Delhi es hoy: una ciudad que se ahoga en silencio.
Para que la India sobreviva, la política debe volver a respirar.
Varsha Gandikota-Nellutla, coordinadora general de Progressive International.
Foto: PTI/Karma Bhutia